Me topo con Chema en
mitad de la calle –igual no podía ser de otra manera- y me dice: “últimamente sólo hablas de
recuerdos”. En ese momento aprovecharía para asesinarlo, pero se me ha olvidado
cómo se mata a alguien. Y además, Chema no tiene culpa de nada. Menos aún de
esos repentes furiosos que me entran cuando presiento que habrá un después
todavía. Que todo sigue su curso aunque ni recordemos qué nos trajo hasta aquí.
No es malo el olvido, sino todo lo contrario. Es sano. Revitalizador. Lo más
opuesto al reciclaje, si se diera el caso de que (por ejemplo) las latas de
sardinas fueran conscientes de haber sido antes latas de caviar. Convengamos,
pues, que la reencarnación tiene, como paso previo, el purgatorio de la
desmemoria.
Pero si, ustedes como yo,
conocieron de la amnesia no por la ciencia médica, sino a través de algunas viejas
películas de suspense, no me podrán negar que el olvido pleno parece una
quimera. El pobre actor al que por necesidades del guión han despertado
amnésico perdido, no se olvida, con todo, de preguntar: ¿Quién soy? ¿Qué hago
aquí? Así el ser y el estar fueran premisas necesarias incluso antes de nacer,
como –por otra parte- los anti-abortistas mantienen sin ningún rigor. Podríamos
suponer que se trata de mera palabrería. Pero, entonces, deberemos preguntarnos
al respecto: por qué no se olvidan las palabras.
Pues porque, así la cosa,
ya no habría película y tampoco tendríamos de qué hablar. Las palabras no son
sino el penoso vasallaje que pagamos a ese dios mudo (su más valiosa facultad:
la mudez), intratable, de cuya veracidad no cabe dudar. Pues cada palabra nos
lo devuelve a la memoria. Las palabras son los pecios del naufragio de este
mismo dios aquel remoto día en el cual habló por última vez. Hágase el hombre, fue lo que dijo
entonces y, luego, al escuchar la cháchara de los hombres, creo de la nada su
eterno silencio, sabedor de que, desde su ahora, los hombres hablarían de él
sin desmayo.
Muerto dios, nos queda en
su lugar la gramática. Una red sin entresijos donde se recogen las sombras que,
incansables, cuidan de la memoria. Como el mar, una superficie sin amo fijo donde
nada hay capaz de prohibir la pesca. Una gran suerte, pues bastaría un solo instante
en el cual todos lo olvidásemos todo, para que ese dios álalo recuperara
la voz, y su voz tronara de nuevo para recordarnos la única orden que a él lo
mantiene vivo: Moriros.
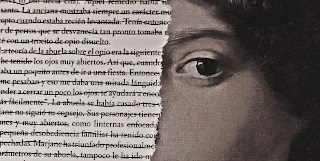
No hay comentarios:
Publicar un comentario